En mi ciudad, la víspera de la primavera tiene el aroma de los azahares. En mi casa, la llegada del otoño se inunda de canela. En mi corazón, noviembre huele a copal mezclado con jabón Maja, sabe a camote y calabaza en tacha.
Amaba ver a Manuela arreglándose para salir. Que dejara sola su cocina era rarísimo, pero que saliera de noche era insólito. Y además se ponía aretes, salía a conquistar el mundo luciendo sus arracadas. Tenía una cita a la que no podía faltar. Cada año se repetía la misma historia.
Después de la primera quincena de octubre mamá nos pedía que estuviéramos atentos a cuando anunciaran en el Museo de Monterrey la inauguración del altar de muertos. La fecha significaba una fiesta. Teníamos una misión especial. Mis hermanos, vecinos y yo éramos sus cómplices absolutos. Ella pedía permiso a las vecinas para llevar su ejército de chamacos. Nos íbamos en bola. Cruzábamos avenida Universidad y ya estábamos en el museo. En el estacionamiento, carros lujosísimos, personas muy arregladas y nosotros con nuestras mejores galas, lo que en términos prácticos significaba ropa limpia. No importaba la desvelada.
El olor del copal se mezclaba con el aroma de la piel recién bañada de mi madre con su infaltable jabón Maja. Adoraba pegarme a su falda los cinco segundos que lo permitía antes de que me corriera por encimosa.
En el museo, algún artista cuyo nombre se pierde en la noche de los tiempos explicaba lo del altar de muertos mientras nuestras pupilas se llenaban de las imágenes coloridas que teníamos frente a nosotros. No recuerdo alguna explicación en concreto. El ponente perdía mi atención en cuanto pronunciaba la palabra ancestros pues yo desconocía el significado e intuía que era algo muy complicado de entender. Mi memoria trae viñetas intermitentes acerca de la sal, el agua, las monedas, el rosario y demás elementos que eran imprescindibles para montar la ofrenda. Si me lo permitían, me gustaba observar y tocar el papel picado. Admiraba las diferentes formas, frente a mí se desplegaba un caleidoscopio de luces y sombras que se tejían con el humo del incienso en formas hipnotizantes que en un parpadeo se perdían en la nada. Me asustaban las calacas, las referencias hacia los muertos. Tengo miedo, le decía a Manuela. Tenle miedo a los vivos, era su pronta e inamovible respuesta.
Al terminar la explicación, se invitaba al público a observar el portento de belleza que significaba una ofrenda hecha con todo el presupuesto, conocimientos y creatividad posible. Sorprendida y orgullosa, veía a Manuela charlar con desconocidos acerca de lo maravilloso que había quedado ese año y contar alguna anécdota de la persona ilustre a quien estaba dedicado. Los acompañantes estábamos en alerta. El museo ofrecía un ambigú -me fascina esa palabra- que consistía en champurrado servido primorosamente en unos jarritos de barro que se daban de recuerdo y unos pedacitos de pan de muerto. Disfrutaba el champurrado hirviente y oloroso, pero tenía mucho miedo de los “huesos” que adornaban el pan, para más inri, pan de muerto: lo conceptualizaba como un sacrilegio.
Nuestra misión consistía en juntar el mayor número de jarritos posibles que la gente abandonaba por ahí, en las banquetas, en el jardín o en alguna esquina de la exposición. Volvíamos a casa con una docena de jarritos, por lo menos. Mi mayor tesoro es tener aún junto a mí uno de ellos. Ahí guardo mis recuerdos de esa noche especial.

Durante la pandemia, en el 2020, mi madre vivía conmigo y por primera vez hicimos un mini altar de muertos para quienes habían partido por el Covid. Ella recordaba algunas cosas y otras le parecían invención mía, sin embargo, cuando puse el jarrito en las manos, todo su acervo sensorial se hizo presente. El traslape de su memoria la llevó a pedir que nos arregláramos y fuéramos al museo. Desde mi asombro y dolor le expliqué que debido a la pandemia no habría noche de museo. Quizá era -es- necesario hacerle una ofrenda también al Museo de Monterrey, hoy desaparecido. Ante la cercanía de lo evidente, en esa ruleta rusa de la incertidumbre, bajo el péndulo de la espada de Damocles, me atreví a preguntarle si cuando no estuviera querría que le montara una ofrenda. ¡Claro! dijo, con el rostro incendiado por la emoción. ¿Y qué le pongo? Mole, calabaza, camote, chicles y música. La nostalgia del momento, lo inminente de la situación y una orfandad la mar de temida decantaron en un momento muy denso que ella supo romper con su picardía: ¡O vengo a jalarte las patas!
Cada día era un nuevo comienzo más allá de lo retórica que pudiera parecer la frase, por eso fue aún más impresionante que la mañana siguiente continuara con la plática de la noche anterior. Y también me pones un jabón Maja. Tardé varios minutos en comprender de qué me hablaba. Cuando retomé el hilo de la charla, asentí. Por supuesto, habrá jabón Maja, mamá.
En el 2021, me correspondía cumplir mi promesa y montar la ofrenda para ella. Ebria de tristeza junté lo necesario. El ritmo de mi corazón era una partitura de los tambores de Yamato. Con mis propias manos hice el papel picado arrullada por su ausencia. Obsesiva y perfeccionista como soy me informé y comprendí cada uno de los elementos que conforman el altar. Hice lo mejor que pude. Hago lo mejor que puedo. Varias veces, durante su enfermedad, Selene venía a visitarla y le traía Kisses que se convertían en su definición de placer y escondía bajo su almohada; ella tuvo el detalle de traerlos para acompañarla.
Celebro la fecha. Me conmueve hasta el llanto pensar que viene, que disfruta mi comida, que esa noche deambula libre por mi casa, que sube a mi recámara, apaga la luz y me abraza, que ya no le duele nada, que enrolla una tortilla de maíz mientras saborea el mole de pollo y la calabaza, que una vez más me regaña. Me gusta pensar que pongo seis chicles y en la mañana aparecerán cinco. Brinda con tequila y canta. Amo sentir su presencia conmigo.
Era la vecina que todo mundo amaba. ¿Necesitas una jeringa? Ve con la Güera. ¿Un vaso de Gerber? Ella tenía. ¿Ajos, tomates, curitas? Todo lo conseguías con ella: el regalo, el papel de envolver, el moño y la cinta. Por eso, honrándola, decidí poner junto a ella a sus personas cercanas, merece estar acompañada. Son bienvenidos en su ofrenda los padres de mis amigos, poetas, Paty Laurent, los Ataris; este año la invitada especial será doña María Elena y, recordando que, así como nos llevaba al museo, también nos acarreaba al beisbol, habrá una pelota para Fernando Valenzuela. Cada año el altar crece. Como bien dice Chirbes (1949-2015) en sus diarios (Anagrama, 2021) “Ya hay más personas queridas allá que acá. Cada vez estamos más solos.” Este tiempo es una invitación a reflexionar la existencia.

Para la ofrenda escogí una foto donde tiene una sonrisa espectacular: pidió que le hiciera una trenza y tomé un curso exprés con tutoriales de YouTube y le pinté las uñas de rojo. No se cambiaba por nadie de lo guapa que se sentía. Nunca la había visto tan feliz.
Mientras la peinaba pensé en que a ella le gustaba mucho eso, pero nunca jamás había tenido tiempo para acicalarse hasta el oro. Tampoco lo necesitaba: su belleza era natural, intrínseca.
Me gusta mucho recordarla así; narcisa irredimible pedía que le tomara fotos y las subiera a la Facebook, como ella le decía. Agradezco el destello de vanidad que eterniza ese momento. Si la sinestesia fuera posible, festejaría que oliera a jabón.
Este año las cosas han sido distintas y sorprendentes. Estoy desconcertada. Decidí montar la ofrenda desde días antes, para disfrutarla más y hacerla con mayor primor; después de un viernes movidito cocino y canto mientras acomodo los aditamentos básicos. Voy de la oficina a la cocina de forma intermitente, casi como la Delgadina, que se paseaba de la sala a la cocina. Meneo el pollo, pico brócoli y canto Cariño nuevo cuando un estruendoso ¡Sssssssshhhhtttt! impera para que me calle, además algo se cae. No me atrevo a ver qué es. De la cocina no me muevo. Imploro para que al rato que le pregunte a la vecina responda que ella fue. Tiene que haber una explicación para esto. Mientras tanto, no me quiero ni mover aunque sea preciso un trapeador para secar el líquido bajo mis pies. No bromees así conmigo, Manuela, le digo desde mi desconcierto. Recuerdo el dicho, Yo no creo en las brujas, pero haberlas, hailas y después me refugio en mi objetiva corporeidad, raciocinio y, asumiéndome viva, busco una explicación plausible, ecuánime, que me de paz.
Quienes saben de esto, dicen que en estos momentos el velo entre vivos y muertos es muy sutil. Qué fascinante idiosincrasia mexicana nos lleva a estos rituales. Qué importante es alimentar y conservar esta tradición. Qué difícil desprendernos de quienes amamos. Qué deliciosa invitación e ilusión es montar una ofrenda de muertos para que aquellos a quienes extrañamos vuelvan a nosotros por un momento. Qué maravilla el desfile de entidades amadas.
Ven, Manuela, que yo te espero. Siempre te espero. Aquí habrá mole, chicles, camote, calabaza, Kisses y música para ti, pero sobre todo, está tu jarrito. En ese jarrito guardo tu feliz recuerdo. Ahí estuvo tu boca: ahí me dejaste un beso. Mi alma es tu museo. Y, claro, mamá, estará tu jabón Maja, por supuesto.









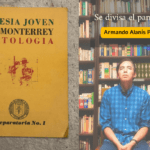




¡Qué belleza de historia! Se me quedaron impregnados sus olores e imágenes que pude palpar como si hubiera estado ahí. Me dió un poco de miedo el sonido del ssssshhht porque mi madre a veces pedía a sus hijos que nos callaramos, y también decía lo mismo: tenganle miedo a los vivos. ¡Gracias Lorena Sanmillán por su emotiva escritura!